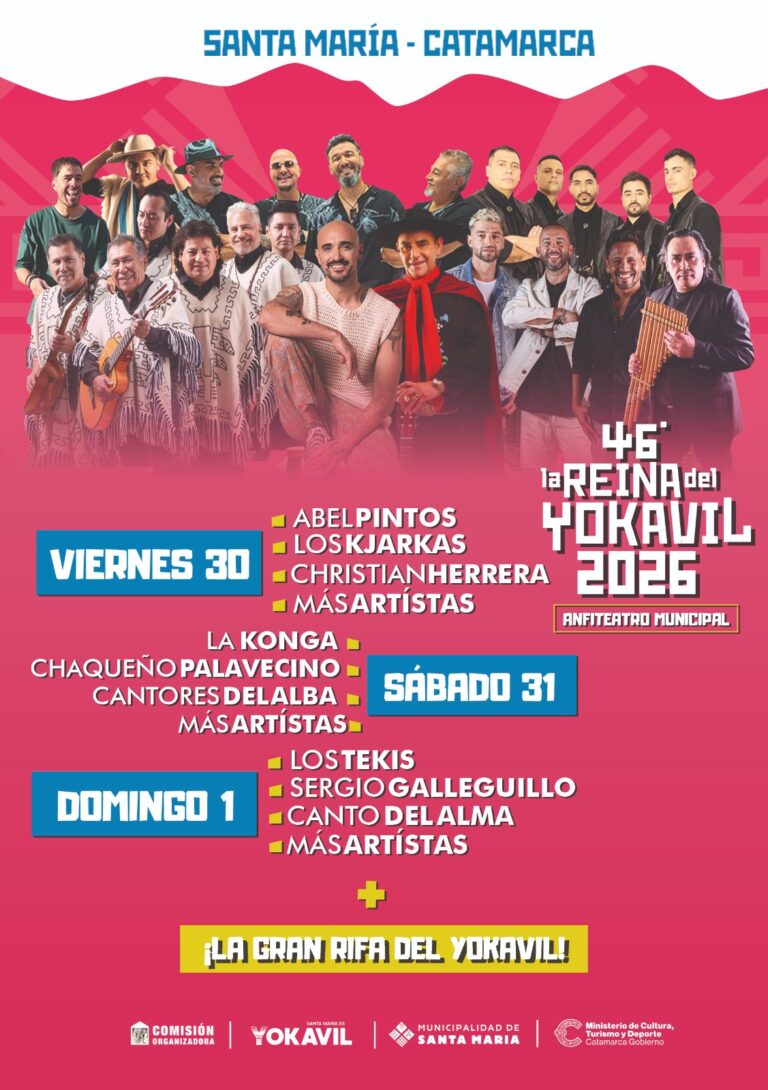Por Revista Mandato
Hay vínculos que nacen con la promesa de contener, pero si con el tiempo esa relación fue interesada y no se obtuvo lo buscado, ese vinculo se transforma en territorio de exclusión. En una sociedad que repite como mantra que “la familia es lo más importante”, pocos se atreven a admitir lo que sucede a puertas cerradas. Existen parientes que, lejos de ser sostén, actúan como jueces y verdugos silenciosos. Cuando la familia extendida conformada por tíos, primos, sobrinos, deja de ser un lugar de pertenencia, y se transforma en un escenario de indiferencia lo que se quiebra no es solo la relación, se resquebraja también el sentido de pertenencia y la identidad familiar.
La coartada del “así es la familia”
Una de las frases más peligrosas del repertorio social es esa que intenta justificarlo todo, “así es la familia”. Bajo ese paraguas se legitiman conductas que son formas de violencia emocional. La exclusión no grita, no golpea, no deja marcas visibles, pero se infiltra en gestos cotidianos como no ser invitado nunca, ser omitido en una foto, convertirse en blanco de rumores o en chivo expiatorio de conflictos ajenos. Es una violencia que se instala en silencio, una erosión lenta que desgasta el autoestima y naturaliza la injusticia afectiva.
Cuando la casa se queda vacía
Paradójicamente, quienes excluyen suelen aparecer solo cuando necesitan algo. La ausencia durante la enfermedad, la soledad o las crisis contrasta con la súbita aparición y cercanía de aquel familiar que requiere ayuda de la persona excluida. Y lo más doloroso ocurre cuando mueren los padres, porque con ellos se apaga el último puente que sostenía lo que quedaba de esa familia extendida. Los tíos, primos y sobrinos que antes visitaban, por respeto o costumbre, desaparecen sin aviso, como si la trama entera se evaporara. Y entonces emerge la verdad incómoda que cae por su propio peso: la cercanía nunca fue afectiva; fue apenas una suerte de encuentros protocolares.
El eco de lo no dicho
En el plano psicológico, la exclusión familiar tiene efectos profundos. Quien es marginado experimenta un duelo particular, el duelo por una familia imaginada, esa que debería haber sido y nunca fue. La ansiedad, la tristeza sostenida, las somatizaciones, el insomnio, la gastritis, la fatiga persistente, la depresión, son el lenguaje del cuerpo cuando el alma no encuentra palabras.
Desde lo social, también aparece una orfandad simbólica, donde muchas personas se muestran rodeadas de parientes, pero sin un solo refugio emocional, la unión solo está camuflada en fotos de celebraciones subidas a las redes, para aparentar contención familiar. En estos casos es la persona la que decide adaptarse a la indiferencia familiar y hasta la justifica.
Reconstruirse desde la aceptación
Reconocer las heridas es el comienzo de la reparación. Resignificar el concepto de familia implica admitir que no todo vínculo biológico es sano. Las llamadas “familias elegidas” (amigos, comunidades, parejas, redes afectivas genuinas), pueden ofrecer un sentido de pertenencia más auténtico que cualquier apellido compartido. Allí donde el parentesco falla, puede crecer la lealtad emocional.
El límite como acto de dignidad
La salida no está en mendigar afecto ni en insistir en mesas donde uno siempre es el sobrante. El verdadero impulso para salir de estos lazos inconducentes consiste en poner límites, preservar la dignidad emocional y dejar de participar en dinámicas que hieren. El autocuidado se vuelve así un territorio sagrado, un espacio donde la exclusión no tiene permiso.
Elegir el corazón por encima del árbol genealógico
Al final, el amor familiar no se prueba en las fotografías ni en las reuniones donde todos parecen felices. Se revela en los gestos silenciosos como el estar presentes sin importar las distancias geográficas, escuchar y acompañar sin esperar rédito. Quien ha sido dejado al margen aprende, con dolor pero también con lucidez, que la pertenencia no se impone, se construye.
La superación llega cuando entendemos que no podemos forzar a nadie a querernos. Llega también cuando reconocemos que merecemos vínculos que sean hogar y no frontera. Y es aquí donde la reflexión se vuelve necesaria para las familias que practican la indiferencia como si fuera normal, tienen que saber que la frialdad deja marcas que ningún apellido repara.
Quizás el mayor acto de madurez afectiva sea admitir que la familia no siempre está donde se nace, sino donde uno puede descansar sin miedo. Y que, para quienes eligen vínculos desde el corazón, la sangre ya no es condición, es apenas un dato.
La indiferencia: la violencia más aceptada de nuestra época
La indiferencia familiar, como la social o institucional enseña a las personas que su sufrimiento no importa. Cuando alguien pide ayuda y recibe silencio, aprende a callar. Cuando un problema no es reconocido, crece como una sombra.
Vivimos en una época donde la indiferencia se disfraza de “no me meto”, “no es mi problema”, “cada uno con lo suyo”. Esa comodidad es peligrosa porque legitima abusos, desigualdades y sufrimientos que podrían haberse evitado.
El mundo no se destruye tanto por la maldad, sino por quienes miran hacia otro lado.