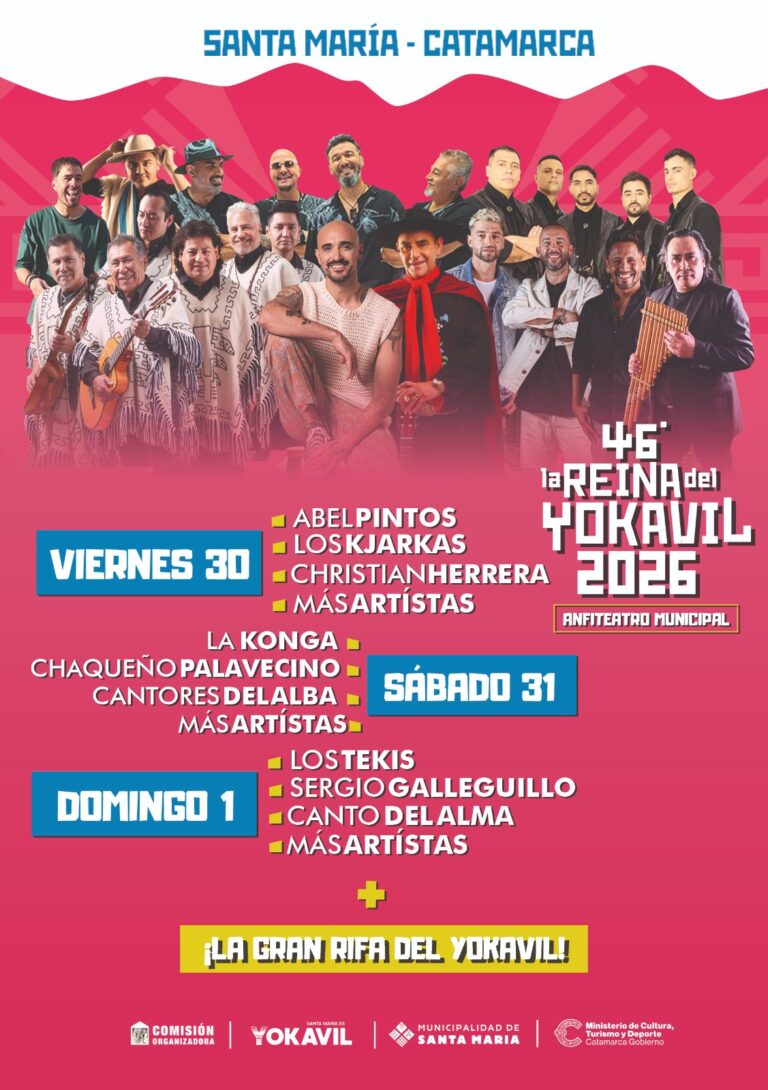En Bolivia, hablar de música y resistencia es hablar de Jenny Cárdenas Villanueva. Su voz no sólo interpreta melodías, tambien resguarda archivos, denuncia injusticias y rescata la memoria colectiva. Artista desde la infancia, investigadora apasionada y docente comprometida, Cárdenas se convirtió en una figura clave de la Nueva Canción Latinoamericana. Desde La Paz hasta los escenarios más diversos del continente y del mundo, su obra sigue dialogando con la historia y el presente de Bolivia.
La música en tiempos de dictadura
Su nombre está asociado a la música, la investigación y la docencia. ¿Qué une estas facetas?
El hilo conductor ha sido la historia específica de mi vida en la Universidad, en años en el que teníamos dictaduras muy duras, dictaduras militares en América del Sur (comencé tocando guitarra desde los 9 años y cantando de muy Chiquita, porque vengo de una familia de músicos), por lo que en este contexto y- desde la universidad empezamos a hacer una resistencia para recuperar la democracia, una resistencia a la dictadura -boliviana- de -Hugo- Banzer en esos años de los setenta (1971-1978). Yo creo que la música, como que definió de alguna manera mi propia vida, pero no la investigación que -que es mi- gran pasión, razón por la que entré a estudiar antropología. Pero ya en la Universidad, decidí hacer la primera investigación sobre la música de la Guerra del Chaco y la Revolución, entonces están totalmente ligados la música, la investigación y posteriormente, haber dado unas clases, algunas exposiciones, etcétera.
La niña que descubrió una guitarra y un destino
¿Qué recuerdos de La Paz moldearon su sensibilidad artística?
El recuerdo más vívido que tengo es el haber descubierto la guitarra en cuerdas sueltas, es decir, tocándola de una manera que solo me acercaba a la madera de la guitarra, a la sonoridad de las cuerdas sueltas, a jugar con ellas. Entonces, ahí es donde descubría que había música, a pesar de que todavía yo no sabía poner los dedos en los trastes de la guitarra. Pero también haber cantado desde chiquita. Yo creo que desde los 5 o 6 años, mis padres, me han hecho cantar en las fiestas. También me han hecho bailar en escenarios de chiquita, tengo unas fotos actuando en el Kinder. Yo creo que uno nace con cierta predisposición para hacer esto o aquello, que, en mi caso, la música se ha manifestado bastante temprano y he sido amante de la música y de hacer arreglos vocales desde que me acuerdo, que tendría unos 12 o 13 años, con mis amigas, tocando yo la guitarra, cantábamos juntas canciones, haciendo voces.
La Nueva Canción: identidad, poesía y lucha
Su obra dialoga con la Nueva Canción Latinoamericana. ¿Qué significado tiene hoy para Usted?
La nueva canción latinoamericana fue realmente lo mejor que le ha podido pasar a mi generación. Lo digo porque hemos tenido la suerte de conocer las mejores expresiones del rock inglés, del rock norteamericano, principalmente de los años 70. La nueva canción, con la propuesta de la nueva Trova, tenía tanta calidad, tanta poesía, tanta propuesta nueva, que era como encontrar una beta, era como encontrar tu identidad. Entonces ha sido fundamental en el sentido personal, pero por supuesto, en el sentido también de la posibilidad de tener una presencia, de estar reclamando por la democracia, por la libertad, de estar reclamando contra el encarcelamiento de la gente, el exilio de la gente y, por lo tanto, de sentar precedente de que había muchísima gente que estaba en contra y que tenía en la protesta y en la canción de denuncia, una posibilidad de alcanzar a una buena cantidad de gente, que sentía y reclamaba, lo que en ese momento reclamábamos a través de la Nueva Canción. Pero la nueva canción no fue solamente protesta y no fue solamente a denuncia, fue también, como digo, una estética y una poética que yo creo que difícilmente hemos vuelto a alcanzar.
Tradición y creación: entre raíces y libertad
La música boliviana es un patrimonio vivo. ¿Cómo convive con su voz artística?
La música boliviana, efectivamente es un patrimonio, pero es interesante lo que dices, es un patrimonio vivo porque hay una inventiva permanente. Cada año se estrenan en las entradas folklóricas nuevos temas o se reeditan temas que son importantes. En mi caso, lo que sucede es que como investigo la música histórica, pues la canto, investigo y luego la difundo. Entonces ya en la composición es otra cosa. En la composición uno expresa particularmente su propia estética, su propia sensibilidad, se expresa a través de un estilo de hacer los arreglos; la propia música; la propia melodía y también el propio texto. Entonces, sin duda que hay un peso, pero también hay una propuesta nueva y en ese sentido, las raíces tal vez están en la esencia, si se puede hablar de esencia de la música que uno hace. Pero yo creo que se libera también y se expresa de maneras distintas. Entonces no tengo ningún problema en compartir y lo hago casi siempre, una parte de la música tradicional histórica y una parte de la música latinoamericana y de mis propias composiciones.
País, historia y metáforas
¿Qué canción refleja su visión sobre Bolivia?
Hay un hermoso Kaluyo que es una forma musical de Valle Grande, una región que está entre Santa Cruz y la parte del sur -de Bolivia-: Sucre, Cochabamba, que es también una forma musical que llevaban los arrieros que salían con sus mulas para hacer intercambio de productos, tocaban y componían música. -El kaluyo- se llama Por un minuto de amor, de Humberto Iporre Salinas (Potosí), que expresa un momento de la historia muy hermoso, pero con una metáfora. La letra dice “viene el vendaval, trayendo un mar de dolor”. Yo creo que las guerras, las revoluciones en las que nos embarcamos para buscar destino al país, buscar destino a una sociedad, pueden generar, en ese amor que se le tiene a su país, a nuestras sociedades, vendavales de dolor, específicamente en el caso de Bolivia. En el caso de una poética amplia de lo que fue la Nueva Canción, Julio Numhauser, compuso una hermosa canción titulada Todo cambia, que es una canción clásica y es un poco el juego con el que también Jorge Drexler tiene una canción que dice Todo se transforma. Entonces esto es muy importante de tomar en cuenta, que por suerte las cosas no se quedan petrificadas, mucho menos los seres humanos, las sociedades, mucho menos la tecnología y con tanta velocidad que nos movemos tenemos que ir adaptándonos a cada momento, reinventándonos, moldeando un poco esa realidad – a la que nos dirigimos- y buscar siempre una perspectiva de unidad, de solidaridad, una perspectiva de compasión, de amor, por todo lo que nos rodea, pero principalmente por la sociedad. Entonces este es el fondo, yo creo, de todo lo que es esta visión de sociedad y la experiencia mía, personal que también se transforme en música.
Encuentros que marcan una vida
Compartió escenario con Mercedes Sosa, Litto Nebbia, entre otros, ¿qué recuerdos le quedan?
Haberme encontrado justamente con quienes mencionas en el último Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Moscú. Eso fue justo antes que se caiga el muro de Berlín, cuando ya Mijaíl Gorbachov (ex presidente de la Unión Soviética), había comenzado todas las reformas. Son recuerdos entrañables. Primero por el movimiento juvenil que se generaba en torno a este tipo de eventos. Venía muchísima gente de África, de Europa y de América Latina. -Evento- entrañable porque va uno conociendo gente distinta, va uno escuchando las cosas que se van presentando en los conciertos. Pero de manera muy particular, me acuerdo del abrazo de la Mercedes Sosa, el día que yo entraba con un poncho rojo, un poncho hermosísimo de la provincia Bautista Saavedra, de acá de la tierra de los Callahuayas, que no me acuerdo quién me habrá regalado un hermoso poncho, mi pelo negro, largo, mi blue jean, mis botas. Y la Mercedes salía del ascensor y en cuanto me ve, abre los brazos con un cariño tan inmenso, con una actitud tan generosa, tan increíblemente cariñosa, que sin conocerme me estaba abriendo los brazos. Ese abrazo siempre me acompaña, lo agradezco y lo tengo verdaderamente como un tesoro. Y otra actitud impresionante fue la del Litto Nebbia. El Litto me escuchó en una de esas pequeñas guitarreadas que se arman entre concierto y concierto. Y entonces, no sé cómo coincidimos en sentarnos juntos en las mesitas que ahí había. Me acuerdo de que esa misma noche o al día siguiente, no sé, me llevó piso por piso de varios músicos argentinos para que escuchen como tocaba y cantaba mis propias composiciones. Eso, ¿sabes? ha sido para mí fundamental y lo es, porque me ha dado como una suerte de confianza en mi propia creación, en mi propia creatividad. Y él les decía, miren cómo toca la guitarra, miren cómo toca. Entonces, yo me reía, pues me reía porque me sentía un poco avergonzada porque me ensalzaba, pero -yo estaba- feliz, muy feliz de pensar que semejante músico estaba realmente halagando el trabajo que -yo- estaba haciendo.
Recuperar las raíces
En un mundo globalizado, ¿cómo cree que los artistas pueden mantener su voz propia y contribuir al diálogo cultural internacional
Cuando se habla de globalizado no se está hablando necesariamente de renunciar a lo que uno ha venido escuchando o desarrollando de niño. Esto es, por ejemplo, investigar un poco más en las músicas del país de uno, escuchar un poco más las voces importantes, pensar un poco más en que tal vez desde una voz que tiene una estética que más o menos recupera un huayno o recupera una cueca o una morenada, pero vertida de una manera creativa, fina. Como, por ejemplo, Basic Barrón, que tiene unos arreglos preciosos de unas propuestas que son entre huayno y rock. Entonces, este tipo de cosas son las que funcionan porque efectivamente uno puede entrar con una balada, pero una balada la hace un mexicano, un español y probablemente tiene mayor recorrido, mayor tradición en términos globales. En cambio, nosotros, que somos países que tenemos fuertes culturas, tenemos que intentar recuperar eso, esas raíces, pero no en un sentido populista, no en un sentido facilista. Pensando que por el hecho de que ya le llamaste coca ya es, no; hay que revisar, hay que trabajar, hay que investigar, hay que escuchar. Y sin duda, de esta manera se aporta a este diálogo intercultural. Hay muchas propuestas de rock que a veces no tienen una identidad propia, pero tenemos ejemplos de rock propio, el argentino y también el boliviano, con Guara, por ejemplo, en su primera época que han sido fantásticos. Yo creo que sí han aportado a un mundo global desde sus propias identidades.
Falta de sensibilidad para el arte
Bolivia es rica en talento, pero los desafíos para los artistas son muchos. Desde su experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más grandes y qué cambios serían necesarios?
La verdad es que hay muy buenas voces, muy buenas propuestas musicales, compositivas, muchas voces jóvenes nuevas. El gran problema es que no hay sensibilidad para el arte y menos para la música, lo digo en el sentido de que no hay apoyo (la logística que conlleva realizar un concierto demanda gastos). Deberían existir, como en Argentina, políticas culturales que respalden proyectos artísticos (obras de teatro, conciertos, recitales, presentaciones de libros, capacitaciones para iniciados en estas artes, etc). Por otra parte, lo más grave es que tampoco hay sensibilidad desde la empresa privada. Te estoy hablando de cantautores, te estoy hablando de música también artística, no de cumbia, no de folclor, que tiene otro lugar y que tiene otro tipo de hermenéutica. Entonces, hace mucha falta que haya políticas de apoyo y mayor sensibilidad hacia la música que tiene una propuesta nueva.
Referentes latinoamericanos
¿Cuáles son los músicos que dejaron una impronta en tu vida?
Entre los músicos que realmente han sido fundamentales para el momento en que yo he comenzado a cantar y que, por supuesto los sigo considerando como muy importantes, a Matilde Casazola, compositoras y gran poetisa boliviana, que siempre ha sido un referente muy importante en mi vida. De la música, en general, que he ido escuchando desde niña hay muchos músicos que han quedado dentro de mi imaginario, pero específicamente como texto, como modo de articular o de construir una canción, el estilo de la Matilde Casazola, para mí ha sido siempre muy interesante, muy lindo. Luego, entre la gente de Chile, por supuesto Violeta Parra. Patricio Manns, para mí, es uno de los más respetables y mayores compositores de América Latina y del mundo, porque realmente tiene una obra mayor. La considero personalmente una gran obra. Víctor Jara, es fantástico, su vida y todo el sacrificio y la valentía suya. Entre los argentinos un referente principal fue- Eduardo Falú, por ser un guitarrista fantástico, una voz muy especial, una manera muy elegante de expresar el folclore argentino desde otro abordaje. Pero también otros, como por ejemplo Miguel Saravia, que muy pocos lo conocen, están redescubriéndolo en estos últimos cinco años, pero ya en los sesenta, él estaba muy adelante, sobre todo en el uso de armonías y una manera de expresar el texto muy propia, muy suya, muy íntima. Obviamente, Mercedes Sosa -es- una maravillosa intérprete indudablemente. Yo creo que entre las voces latinoamericanas es una referente fundamental. Pero también me ha encantado la Lilia Vera, de Venezuela, sin duda, una de las voces más bellas de América Latina, de esa época específica que se da en el retorno de la democracia, sobre todo en Bolivia. Esto es, digamos, en la resistencia, que luego logra la recuperación de la democracia. Te estoy hablando del año 76-78 y luego en el exilio político en México, Amparo Ochoa. Estas son las voces que a mí me han parecido siempre fundamentales.
Las mujeres siguen ocupando un lugar secundario como compositoras
¿Qué proyecto reciente me ha entusiasmado más?
Bueno, me ha entusiasmado muchísimo un concierto que he presentado sobre mujeres compositoras de América Latina. Yo creo que las mujeres siguen ocupando un lugar secundario como compositoras. Grandes canciones de América Latina, por ejemplo, podríamos mencionar muchísimas, pero mencionó solo este bolero tan conocido como Bésame Mucho, de una compositora mexicana y nadie sabe que es de una mujer. Pero ya en términos de investigación -me entusiasma- investigar las bandas de bronces, las bandas del folclor, que están tan relacionadas con las bandas militares, porque de ahí surgen luego los grupos o los músicos que conforman o que forman en sus comunidades bandas del folclor. Me parece que es fundamental estudiar ese tema y me ha gustado muchísimo. He presentado una ponencia hace muy poquito en un evento en el marco del Bicentenario de Independencia.
Música histórica
Jenny, ¿tiene proyectadas próximas presentaciones?
-Una de las últimas presentaciones recientes fue- concierto cantándole a Alfredo Zitarrosa, este gran cantautor uruguayo, periodista, poeta, locutor qué tanto le ha dado a América Latina, sobre todo en los setenta y ochenta. Hacia adelante tengo la idea de presentar el concierto con música histórica de la Guerra del Chaco y la Revolución, combinando con música del siglo XIX, que es parte de la investigación de los boleros -que asoma- en el siglo XIX, con el apoyo de la Embajada de Francia, ojalá que esto pueda llevarse a cabo. Además de un concierto de mujeres compositoras de Bolivia principalmente y de América Latina.
La lucha
¿Qué mensaje darías a los jóvenes que sueñan con vivir de la cultura y al mismo tiempo desean preservar la identidad boliviana?
Lo primero es que hay que tener muy claro es que difícilmente tendrán una vida holgada, porque vivir de la música es muy difícil. Hace muchísimo bien tener autocrítica, para que el arte tenga la calidad que se merece y obviamente esto será recompensado por el reconocimiento y el cariño del público. Ahora, eso no te va a salvar si tienes una limitación de ingresos, pero yo creo que hay que luchar y en eso estamos todos. Incluso quienes tenemos ya un camino recorrido, tenemos que luchar para poder ser las personas que hacen del arte un medio de vida. Es difícil, pero creo que la pasión, el compromiso, la seriedad y la búsqueda de calidad en el trabajo seguro que ayudan. Por otra parte, hay que aprender todo. Hay que aprender cómo armar el sonido, hay que aprender cómo hacer la publicidad, hay que intentarlo de todos los modos porque si no, si no tienes un presupuesto y no tienes alguien que te esté apoyando, tienes que intentar ahorrar un poco para tener alguna ganancia, porque es duro, es difícil, pero es hermoso, es impagable, es maravilloso. Eso es lo que yo creo.
Mandato
Jenny, para concluir, mirando toda tu trayectoria y tu compromiso con la música y la cultura, ¿cuál dirías que es tu mandato de vida, aquello que guía tu camino y tu legado como artista y ciudadana?
Yo creo que la verdad es como un mandato de vida. Hacer de la mejor manera posible las presentaciones, la música, componer de manera consciente, de manera académica, si se puede decir- El compromiso que se tiene con la música tiene que ser profesional de todas maneras. Esta ha sido la guía de mi vida, la investigación y la música y la investigación de música, pero además una visión, digamos, holística. El artista no tiene en ningún caso que justificar su ignorancia. El artista tiene que ser un hombre o una mujer altamente instruidos en el sentido de la realidad, en el sentido de lo que hace. En esta perspectiva, entonces, yo creo que, si hay algún legado que debo dejar o que he dejado, probablemente sean los libros de investigación sobre la música boliviana. Y también una manera de acercarme al público, que es una manera siempre con un compromiso, siempre con un mensaje, tratando de que tenga la mejor calidad posible.
A lo largo de su vida, Jenny ha demostrado que el arte no solo propone belleza: también construye conciencia. Su voz —nutrida de historia, ternura y pensamiento crítico— sigue recordándonos que la música puede transformar, unir y mantener encendida la esperanza colectiva.
Descarga aquí la Entrevista a Jenny Cárdenas